Así pues, hijo mío, la fuerza que opera en
todos los accidentes de alcance universal viene de estos astros que son los
decanos: por ejemplo (fíjate bien en lo que te digo), cambios de reyes,
levantamientos de ciudades, hambres, pestes, reflujos del mar, temblores de
tierra, nada de todo eso, hijo mío, sucede sin la influencia de los decanos… A
ellos es a quien el vulgo llama demonios…
(VI.8
De Hermes.
Extracto del discurso a Tat)
La décima clave, el mensaje cifrado de Dios, AMAZON KINDLE
Capítulo 45
Cuando
llegamos a Toledo, caminamos hasta la plaza del Conde y desde allí a la
judería. Ya en la calle San Juan de Dios, entramos en uno de los comercios,
regentado por una mujer de marcados rasgos hebreos. Ella, tras escuchar las
explicaciones de Reyes sobre nuestra visita, nos condujo a la parte trasera de
la vivienda.
En su
patio soleado nos esperaba el rabino. Era un hombre anciano y decrépito que
leía, ensimismado, un legajo de textos hebreos, bajo la sombra de una higuera
cuyas raíces asomaban amenazantes entre las losetas. El anciano, después de que
la joven se inclinase a su lado y le comunicara nuestra presencia, levantó la
cabeza y fijó sus ojos en nosotros con una curiosidad insultante, sin el más
mínimo atisbo de decoro o discreción. Sin mediar palabra, extendió su mano
huesuda y salpicada de máculas hacia Reyes. Ésta le acercó el plano de las
galerías, el dibujo del escarabajo y la llave egipcia: la cruz de Ankh. El
anciano miró la llave con detenimiento. La puso sobre el plano y dijo:
—Los
cristianos siempre son bienvenidos en mi casa, aunque en mi memoria permanezca
aún vivo el recuerdo doloroso que mis antepasados dejaron de nuestra terrible
expulsión en 1492 —dijo sin retirar sus ojos de nosotros—. Por ello, deben
perdonar mi aspereza, es algo que aún no puedo controlar del todo, sin embargo,
tengan presente que cumplo los mandatos divinos y gracias a ellos pueden estar
seguros de que les atenderé con agrado —se interrumpió unos instantes en los
que volvió a clavar su mirada recelosa en nosotros—. Veamos lo que ese forense
italiano, supuestamente, escondió en estos objetos —dijo, acercando una lupa de
gran tamaño a sus ojos y subiendo el papel hasta casi pegarlo al cristal.
—¿Cómo
sabe que era italiano? —le pregunté a Reyes.
—Mi
amigo Josué, con el que hablé para concertar la entrevista, es su hijo. Le di
los datos necesarios sobre lo sucedido. Le hablé sobre el grupo de forenses del
que formaban parte nuestros padres y de la época en la que sucedieron los
hechos. También le dije la nacionalidad y profesión de cada uno de ellos e
indicaciones de todo lo que tenemos y nos han entregado. De no hacerlo así, el
rabino hubiera tenido dificultades para entender nuestros propósitos y no nos
habría atendido. Todos, cuando nos piden información, exigimos que se nos den
los motivos por los que la solicitan, más cuando ella es referente a sucesos tan serios como los que nos
atañen. Creo que es comprensible, ¿o no? —inquirió Reyes mirándome de frente.
Asentí
con la cabeza.
—Josué
me dijo que el dibujo del escarabajo lo confeccionó Salas, uno de los forenses.
Su padre —dijo mirando a Reyes, que hizo un gesto afirmativo con la cabeza—. El
señor Salas y el resto del grupo se reunían aquí con un tal Ruiz que, según mis informaciones, era
orfebre, ¿cierto? —inquirió.
—Exactamente
—respondió Reyes.
—Cuando
Josué me dio los datos, recordé enseguida parte de aquella historia. Los
sucesos corrieron de boca a oreja como parte de una leyenda, una de tantas que
pueblan la capital. Se decía que el grupo de investigadores sordomudos… —se
interrumpió unos instantes pensativo—: ¿Sabían ustedes que diez de los miembros
del grupo eran sordomudos? —preguntó sin retirar la vista de la llave que
volteaba en su mano derecha una y otra vez.
—Sí,
todos menos Salas y Fonseca, el padre de Enrique —respondió Reyes señalándome.
El
anciano me miró de soslayo, como si no quisiera advertir mi presencia.
—No
gozaban de buena reputación. Ruiz y dos miembros más del grupo eran judíos. Esto, unido a la carencia
del sentido del oído y del habla, les impedía relacionarse. Sus reuniones eran
comentadas mucho antes de su desgraciada desaparición.
—¿Conoció
usted a mi padre? —preguntó Reyes.
—No. En
aquellos años yo no residía en España. Hacía mucho tiempo que me había
establecido en Francia con mi familia. La llave tiene su sello —dijo mirándonos
fijamente—. El sello que en aquellos años los orfebres le ponían a sus
trabajos. Un sello, oculto, poco visible si uno no sabe mirar en el sitio
adecuado. Está aquí —dijo señalando uno de los dientes de la tija—, y, a todas
luces, esconde parte del sentido de su búsqueda.
Reyes
tomó la cruz y los tres la miramos con detenimiento. En el diente que el rabino
había señalado había una pequeña elevación que todos habíamos pasado por alto.
Al observarla con la lupa que el anciano nos ofreció, advertimos que se trataba
de Maguen David (Estrella de David). Tenía doce puntas, las cuales formaban los
seis triángulos que la componían. Mientras nosotros mirábamos el grabado, él
tomó un papel, dibujó la estrella, y escribió en cada uno de sus triángulos
doce nombres. Levantó el papel y nos lo enseñó.

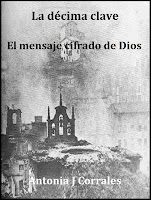

No hay comentarios:
Publicar un comentario